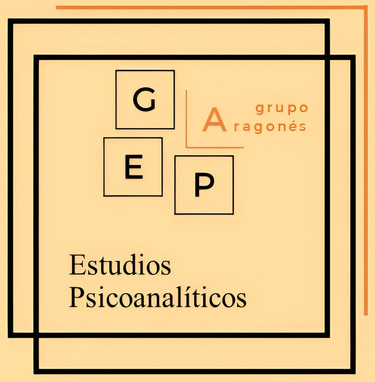EL PSICOANALISIS EN PERSPECTIVA CONTEMPORÁNEA: UN MUNDO CON SUS PROPIAS VISCISITUDES. ¿Qué psicoanálisis queremos hacer?


Tal vez todo dependa de la sensibilidad con la que nos acerquemos al mundo que habitamos y que nos toca vivir. No puedo más que pensar en un psicoanálisis abierto a la comunidad, abierto a recrear sus fundamentos y a aprovechar las vicisitudes de este mundo, nuestro mundo, para dar cuenta de la vigencia de su corpus de conocimientos sobre el sufrimiento humano. Esto haría de nuestra disciplina un ancla que nos podría conducir a puerto seguro en el contexto complejo en el estamos, sometidos a diversos imprevistos, novedades y efectos acontecimentales.
Existen múltiples formas de hacer psicoanálisis. Sin embargo, podemos decir que la potencia del método psicoanalítico está en su ética, en dar espacio a la búsqueda de sentidos y en permitirnos avituallarnos con herramientas que nos ayudan a utilizar nuestro psiquismo para intentar comprender al otro, a otros que necesitan de otro humano abierto al intercambio. Su espacio de intervención siempre se lo hemos encontrado en los resquicios, en las grietas, en aquellos espacios en donde su espíritu se revitaliza, en donde el sujeto puede hallar formas de enfrentarse al mundo. Sería de valorar que nos permitiéramos considerar que el psicoanálisis contemporáneo no debiera reducir su uso a un único terreno, hoy sabemos que su uso se ha ido ampliando en múltiples sentidos. No sería de desestimar, tal como Freud nos lo propuso en su tiempo, el diálogo interdisciplinario y el trabajo en las interfases con otras disciplinas.
El psicoanálisis inicialmente se preocupó por estudiar los límites y los intercambios dentro del aparato psíquico. Con el tiempo, con diferentes enfoques y perspectivas, ha tomado en cuenta cada vez más los fenómenos de intercambio y transmisión que ocurren no solo dentro del aparato psíquico, sino también entre la mente individual y el de las organizaciones colectivas como la familia, los grupos humanos y las instituciones. En la base de la constitución del grupo familiar, encontramos el pasado generacional, transmitido y apropiado por generaciones sucesivas. Los mecanismos de identificación y algunos otros están en la base de muchos de estos procesos. El grupo familiar está incrustado en un cuerpo, que puede pensarse como un hábitat familiar en el que se depositan los contenidos intersubjetivos de la estructura familiar, se trata de una especie de piel psíquica familiar (Anzieu,1986). El sentido de pertenencia se construye a través de lo que se experimenta, comparte y narra dentro del grupo familiar. Los límites generacionales proporcionan niveles de transmisión que permiten que el soporte psíquico del grupo familiar opere como un filtro simbólico, permitiendo los procesos de subjetivación de los miembros de cada familia.
Los profundos cambios que han tenido lugar en las últimas décadas han generado un nuevo contexto en el que observamos nuevas formas de vinculación social entre sujetos, dando lugar a formaciones grupales donde la exclusión y la marginalidad están presentes junto con manifestaciones de importante individualismo. Estas transformaciones producen nuevas subjetividades y estilos de vinculación que provocan nuevos sufrimientos y síntomas o trastornos, que nos convocan a considerar nuevas formas de abordar los casos clínicos que nos llegan a nuestras consultas teniendo que diseñar diversos encuadres terapéuticos que nos permitan intervenir. Es así como podríamos pensar la subjetividad como un sistema abierto en permanente cambio (Puget, 2015). Silvia Bleichmar (2006) propuso analizar la incidencia de factores socioeconómicos y políticos que producen desamparo y violencia que ponen en peligro el hábitat en el que se desarrollan las mentes humanas. Son condiciones para la producción de subjetividad. aspectos que componen la construcción social del sujeto, la producción y reproducción ideológica, y la articulación con variables sociales presentes en un tiempo y espacio particulares desde el punto de vista de la historia política.
Sin embargo, la condición de la constitución psíquica está dada por factores cuya permanencia trasciende los modelos sociales e históricos y puede pensarse desde el campo conceptual específico de la teoría psicoanalítica a la que nos adherimos. Podemos pensar que ninguna subjetividad puede inscribirse fuera del marco de un contexto social y que nuestras sociedades contemporáneas ya no mantienen el rol tradicional del padre en su dimensión simbólica.
Los psicoanalistas tenemos que pensarnos abordando fenómenos que no pueden ser pensados solo desde un cuerpo de conocimiento. Comprender los procesos complejos de transformación de agrupaciones e instituciones que conforman la sociedad en la que vivimos es fundamental para nuestras intervenciones clínicas. Sigmund Freud argumentó que el aumento de los trastornos nerviosos era producto de demandas culturales:
"La oposición entre la psicología individual y la psicología social o de masas, que a primera vista puede parecer muy sustancial, pierde gran parte de su agudeza si la consideramos más profundamente. En la vida psíquica del individuo, el otro cuenta con total regularidad como modelo, como objeto, como auxiliar y como enemigo, y es por eso por lo que, desde el principio, la psicología individual es simultáneamente psicología social en su sentido más amplio, pero totalmente legítimo". Psicología de las masas y análisis del yo (1921).
Un conocido analista latinoamericano, Marcelo Viñar (2002), enfatizó que los psicoanalistas no pueden dar la espalda a esta mutación civilizacional y sus efectos en la constitución de las psiques, en los cambios significativos que los modos históricos y sociales tienen en la producción del sujeto psíquico. Estos cambios afectan las formas de trabajo, amor, sexualidad, género, cómo tener hijos, configuraciones familiares y los estados de presentación del sufrimiento, entre muchas novedades que acompañan al nuevo milenio.
Es por ello, que los psicoanalistas no podemos olvidar la posibilidad de actuar sobre diversos aspectos del sufrimiento humano, atender a las poblaciones en riesgo, sensibilizar al conjunto de los colegas acerca de las desigualdades sociales, reconocer la dimensión colectiva de los problemas humanos, plantear intervenciones que se dirijan a los conjuntos sociales en sectores donde el malestar es mayor, generando herramientas para aliviarlos. Es parte de una tarea que un que consideramos cada vez más indispensable en nuestro trabajo cotidiano. Una brújula que ha de guiar nuestro destino.
Referencias bibliográficas.
Anzieu, D. (1986). Introduction à l’étude des enveloppes psychiques. Revue de médicine psychosomatique 27(8):9–22.
Bleichmar, S. (2006), No me hubiera gustado morir en los noventa, Buenos Aires, Taurus.
Freud, S. (1921), Psicología de las masas y análisis del yo, Buenos Aires, Amorrortu Editores.
Puget, J. (2015), Subjetividad discontinua y psicoanálisis. Incertidumbres y certezas. Buenos Aires, Lugar Editorial.
Viñar, M. (2012), Mundos adolescentes y vértigo civilizatorio, Buenos Aires, Ed. Noveduc.